
Seamos polinizadores de sueños y utopías.
Colaboremos juntos para polinizar el mundo de ideas biológicas
que luego transformemos en modos de vida verdaderamente sostenibles.
Que nuestro polen no sea solo de hombres/mujeres con espíritu de patriarcado,
sino con el espíritu de matriarcado,
que es el espíritu fértil del océano del que procedemos y en el que navegamos tod@s.
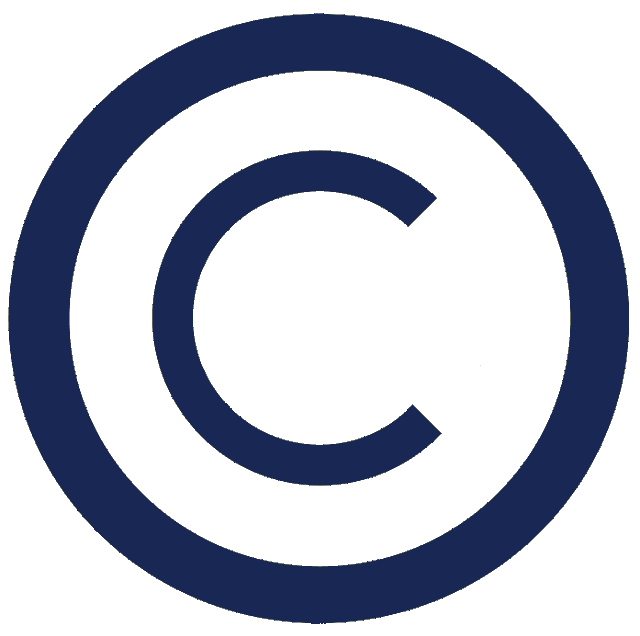 Susana Cía Benítez 2021
Susana Cía Benítez 2021 
Necesitamos una Revolución de conciencia.
Nada es permanente y en estos tiempos de mareas políticas, miedo y enfrentamientos ideológicos, no hay que identificar la palabra “Revolución” con conflicto y tampoco con prejuicios, sino que hay que entender este concepto del mismo modo que las Revoluciones de nuestra historia. Estamos ante un cambio de paradigma, lo que significa un cambio profundo en nuestro modelo/s de vida y por consiguiente en nuestro modelo/s de sociedad.
La Revolución Neolítica permitió pasar de una base económica de caza y recolección a una base económica mediante la agricultura y ganadería.
La Revolución Agrícola permitió pasar de “una escena” de agricultura y pastoreo (apropiación de la naturaleza) a una de producción.
La Primera Revolución Industrial permitió pasar a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada.
La segunda Revolución Industrial condujo a la primera globalización internacionalización de la economía.
La Revolución Verde nos trajo el monocultivo y la aplicación de grandes cantidades de agua, fertilizantes y plaguicidas para que la producción fuera dos o cinco veces superior a la obtenida con las técnicas y variedades tradicionales de cultivo.
La Revolución de la Información y telecomunicación o Era de la Información nos trajo el teléfono, la telegrafía e Internet.
La Tercera Revolución Industrial, también llamada Revolución científico-tecnológica o Revolución de la inteligencia conllevó a que la tecnología y las comunicaciones tuvieran una implicación en la transformación de la industria y de la sociedad.
No se puede negar que la crisis climática se debe al legado tóxico de la Revolución Industrial y lamentablemente la Revolución científico-tecnológica no ha sabido dar una solución a este legado y continúa alimentando la globalización, el monocultivo y la economía tóxica expansiva y creciente de consumo.
Por eso, considero que hoy necesitamos ser soñadores pragmáticos, que hoy las utopías son necesarias, porque si no somos capaces de soñar, de imaginar como creadores que somos, difícilmente podremos salir de esta crisis global. Hay estudios científicos que nos están advirtiendo de la subida del nivel del mar y ya se prevén para el año 2030 situaciones trágicas en todo el Planeta. La Tierra nos está advirtiendo: todos conocemos los incendios, los huracanes, las inundaciones, la erupción de los volcanes, el colapso que el plástico está produciendo en los océanos y mares…
No podemos proyectar el urbanismo con la realidad de hoy, con los parámetros de nuestros dirigentes que ni siquiera se ponen de acuerdo en sus cumbres y aportan soluciones meramente económicas, pero no vitales. Tenemos que proyectar considerando el escenario imaginado del futuro, como si estuviésemos viviendo en él.
El urbanismo proyecta hacia un plazo de 50 años y por tanto, tenemos que ser soñadores y ser capaces de imaginar nuevos modelos de vida. La inundación de las costas, donde hay grandes asentamientos urbanos va a producir la migración climática hacia el interior. Necesitamos soñar para imaginar y crear nuevas comunidades verdaderamente sostenibles.
Para abordar soluciones urbanísticas y arquitectónicas es necesario formar equipos multidisciplinares, de tal modo que los arquitectos urbanistas y arquitectos colaboren con otros profesionales de otras disciplinas como economistas, biólogos, sociólogos, geólogos, ecologistas, historiadores, filósofos…
Me parece primordial que si queremos plantear soluciones a una crisis climática necesitamos la cooperación y conocimiento de los procesos vitales de la Tierra y en este sentido es fundamental y urgente la cooperación de ecologistas, biólogos, geólogos…, ya que estos profesionales conocen el funcionamiento de los ecosistemas.
También es imprescindible el conocimiento de sociólogos, humanistas, antropólogos, filósofos… para adecuar nuestros modelos futuros de urbanismo a la sociedad, además de la colaboración con economistas.
No podemos olvidar que la crisis climática pone en evidencia el urbanismo actual y nos reta a crear “ecosistemas ARTIFICIALES” que tomen como modelo los “ecosistemas NATURALES”.
Respecto al tema de la educación, creo que en estos tiempos se habla mucho de la labor del arquitecto en educación ambiental para provocar un cambio de conciencia, pero la primera pregunta que deberíamos hacernos es si los arquitectos estamos educados para enseñar la protección del medio ambiente con una visión global u holística, ya que no hemos sido formados en educación ambiental y más allá de que contemos (y no todos) con una formación más especializada en bioconstrucción, arquitectura bioclimática y “sostenible” (entrecomillo porque habría que analizar a qué le llamamos sostenible)…, no hemos sido formados en el funcionamiento de los ecosistemas naturales.
Por otra parte, y valorando positivamente la educación, eso sí, con espíritu crítico para poder detectar el “greenwashing”, creo que se nos ha acabado el tiempo para esperar a que la sociedad educada con esta conciencia planetaria sea la que demande e impulse nuevos modelos de vida, porque además, no hay que olvidar que somos una sociedad consumista dirigida (nos guste o no nos guste oírlo) por leyes de mercado, por intereses que se escapan a nuestro control, como podemos comprobar en las cumbres y reuniones de nuestros líderes mundiales de gobierno.
Hay intereses comerciales de lobbies, dirigentes, multinacionales, gobiernos, instituciones… que sobrepasan que una determinación colectiva ecológica sea realmente efectiva. Además, en una sociedad consumista inmersa en el consumo, hay quienes viven convencidos de que este modelo de vida tóxico es ideal y también hay aquellos para los que la prioridad es llegar a fin de mes. Por consiguiente y por poner un ejemplo, si el precio de la bicicleta sube, el precio del producto ecológico aumenta… porque interesa seguir consumiendo productos, energías, materias primas derivadas del petróleo o de cualquier otra tecnología que sea rentable a esos intereses de la punta de la pirámide comercial de este sistema económico, difícilmente esa sociedad podrá comprometerse con la conciencia ecológica.
Si queremos educar para que haya más “Greta Thunberg”, no debemos olvidar que ella es activista y por lo tanto, creo que si pretendemos educar tomándola como modelo también deberíamos ser activistas. Por ello, la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué significa y qué implica ser activista?
Como he citado anteriormente, considero que es necesario proyectar nuevos modelos de vida-sociedad que se reflejen en nuevos modelos urbanísticos. Hoy, podríamos considerar que lograr una sociedad absolutamente madura y responsable con conciencia planetaria y social es una utopía. Ojalá esta utopía, este sueño se hiciera realidad un día, pero como desgraciadamente no vivimos en una sociedad así y no hay muchos visos de que a corto-medio plazo esto suceda, necesitamos imponer normas, leyes, reglamentos… que organicen la sociedad y por eso el arquitecto urbanista hace entre otras cosas, planeamiento. A este respecto, la educación también nos impone puntos de vista y modelos de vida que condicionan nuestras opiniones, nuestros prejuicios, nuestras elecciones...
A priori y siendo consciente de que habría que profundizar más en su análisis, os relato mis ideas sobre el análisis de las ciudades compactas (30’, 20’, 15’) que ya se están estudiando y promocionando en Europa, como por ejemplo la ciudad de París:
Valorando positivamente la idea de crear una ciudad “verde” y valorando positivamente sus propuestas de reducir el tráfico promocionando el circuito ciclista, el transporte público, la creación de una infraestructura verde-azul y la reparación del tejido urbano para reforzar su identidad, creo que el foco de este plan urbanístico tiene una visión reduccionista cuando aborda la problemática del centro urbano. Echo en falta una relación de sus estrategias con el territorio. Por eso, creo que podría caer en el conocido “greenwashing” puesto que se enfoca en la problemática del centro urbano sin considerar sus implicaciones en el territorio más allá de sus límites físicos y por tanto omite o no profundiza en las relaciones que este núcleo urbano tiene con el territorio que le suministrará energía y todo tipo de abastecimiento. Esto me parece una paradoja puesto que considero, como ya comenté previamente, que el objetivo primordial para abordar la crisis climática debería ser sanar el planeta y crear por tanto modelos urbanísticos saludables para el planeta y por ende para las personas que viven en él, lo cual implica tener una visión global del territorio, aunque se esté analizando una problemática local como es el núcleo urbano de una ciudad.
Incido nuevamente en que necesitamos un nuevo concepto de urbanismo, un urbanismo “biológico” (por no utilizar el término verde por su conocido lavado), donde todo el suelo y especialmente en el caso que nos ocupa el suelo rústico, no sólo tenga una importancia económica sino también vital.
Si los planes urbanísticos se centran en crear “ciudades verdes” con “soluciones basadas en la naturaleza” que van a implicar la utilización del suelo rústico (u otra clasificación según planeamientos), que esté alejado de las urbes compactas “para que no sintamos lo que sucede en él” y que sea destinado a macro-granjas, parques eólicos o grandes extensiones territoriales de monocultivos controladas por multinacionales (legado tóxico de la revolución industrial), las cuales serán las que establezcan las leyes de mercado y por tanto condicionarán el rumbo de la sociedad y de la humanidad, no estaremos solucionando nada. Son conocidas las consecuencias medioambientales que estas grandes infraestructuras ocasionan en el planeta y en las comunidades.
Considero, al respecto de la problemática de los grandes núcleos urbanos, que la solución no es crear una gran ciudad compacta con “tecnología (derivada del legado de la revolución industrial) verde” que viva y se mantenga a consta de un suelo rústico, alejado pero presente, altamente contaminado con implicaciones medioambientales en toda la red planetaria. En consecuencia y por estas implicaciones a gran escala en el territorio, este modelo de ciudad no es tan compacto como su nombre parece indicar, pues sus redes de captación (energéticas…) y explotación hacia el exterior son amplísimas.
La Tierra es una red interconectada y lo que acontece a miles de kilómetros, como por ejemplo la devastación del Amazonas (el gran pulmón verde de la Tierra) que lleva haciéndose desde hace tiempo con numerosos incendios provocados para expulsar a los indígenas y poder realizar así grandes plantaciones de monocultivos, explotación de minas, implantación de petroleras…, nos está alertando del modelo de urbanismo global que se nos quiere “vender” por los grandes lobbies del mercado. Y aunque valoro positivamente la educación en la sociedad (y creo que es absolutamente necesaria una educación medio ambiental, eso sí acompañada de espíritu crítico), considero que es imprescindible enfocarse también en la punta de la pirámide, en los gobiernos, en las leyes que condicionan y dirigen el rumbo de una sociedad. Es necesario un activismo, un espíritu de crítica y no un conformismo con lo que hay o lo que nos han dicho que hay porque no puede ser de otra manera, amparándonos en el discurso de que “eso es una utopía”. En estos momentos, necesitamos ser soñadores pragmáticos, pero soñadores. Hay que “luchar” por las utopías porque gracias a las personas que han “luchado” por ellas la sociedad ha podido avanzar.
A escala nacional, los modelos de este tipo de urbanismo nos conducen a la explotación de la España vaciada, cuyas manifestaciones ya han empezado a surgir como protesta a estos modelos explotadores del territorio y su repercusión en los ecosistemas.
Como apunte señalar que, en la COP26 grandes empresas contaminadoras como Nestle, Shell… quieren continuar con sus políticas de combustibles fósiles contaminadoras a cambio de compensar lo que contaminan con plantaciones de árboles o actividades agroindustriales a gran escala. Esto es a mi parecer, lo que puede haber detrás de este urbanismo compacto que se autodenomina “ciudad verde”.
En la cumbre de Glasgow se ha abordado el tema de los envases de plástico y lo que se ha podido comprobar es que los responsables de la producción de estos envases delegan el compromiso de reciclaje y la responsabilidad en el consumidor para eludir su parte de responsabilidad. Esto conlleva a un pobre reciclaje puesto que la sociedad no está educada ni comprometida y por este motivo se ha propuesto dejar de fabricar estos envases de plásticos, ¿es esto una utopía?
Además, hay que mencionar que queda en entredicho el verdadero reciclaje (que se nos cobra en nuestros impuestos) por parte de los países ricos, que envían los residuos de todo tipo (electrónicos, de plástico…) a los países pobres y que acaban desgraciadamente en los océanos.
Creo que el “urbanismo biológico” debe garantizar un modelo económico biológico y esa debería ser la raíz y la base-cimiento del nuevo urbanismo.
Respecto a su modelo económico, muchos estudios nos están diciendo que el modelo de consumo creciente es insostenible y que hace falta un modelo menos consumista, justamente lo contrario al crecimiento económico que estos planes de ciudades compactas quieren fomentar en el núcleo urbano.
Por este motivo, creo que es necesario investigar modelos de ciudad autosuficientes, con sus respectivos modelos económicos, dado que aquellos son los modelos de la naturaleza y puesto que es evidente que el modelo tipo del centro urbano de las ciudades compactas verdes está enfocado principalmente en el crecimiento de la actividad económica del núcleo urbano, gracias al consumo de sus residentes. De este modo, estiman necesaria una población residente en el centro y una mezcla de usos y actividades para sostener tiendas y servicios y si bien parece revitalizar este centro, la pregunta debería ser: ¿a consta de qué?
Murcia, que era un terreno árido, llevó el agua desde otras comunidades y ha explotado todos los pozos acuíferos de la región (con todo lo que eso conlleva) para ser la huerta de Europa y, por consiguiente, ha conseguido matar el Mar Menor.
Sería necesario profundizar las implicaciones en el territorio de este modelo económico tanto a escala global como a escala local y también qué va a implicar esta actividad económica, esta oferta comercial minorista a efectos medioambientales:
¿Va a ser un comercio local con producción local y economía circular o va a seguir siendo un comercio que por ejemplo importe productos hechos en la India, China…por ser más económicos y más rentables para su venta con todas las implicaciones contaminantes que esto tiene?
¿Va a ser una ciudad que incremente el precio de la bicicleta o va a dar subvención al vehículo híbrido (que por cierto contamina más que un diésel)?
Como ejemplo del uso de la bicicleta, la pandemia ha conllevado a que las personas utilicen más la bicicleta; esto se ha traducido en una menor contaminación en las ciudades, pero la realidad es que se ha vuelto a crear otra burbuja, por lo que el precio de una bicicleta que antes de la pandemia oscilaba en unos 1200€, ahora puede llegar a costarte unos 12000€.
¿Es la especulación el futuro de las soluciones a la contaminación?
¿Va a ser una ciudad con cubiertas verdes, con patios colectivos con usos verdes, con áreas verdes capaces de crear ecosistemas dentro de la ciudad, con huertos urbanos que permitan el abastecimiento local, con reciclaje de sus residuos orgánicos…?
Si se plantea el problema de la escasez de agua, hago referencia a que existe el reciclaje de aguas negras y de aguas pluviales para el riego. Además, por otra parte, yo me pregunto: ¿qué planeta entonces estamos imaginando si la Tierra es el planeta verde y azul por excelencia de nuestro sistema solar, y si estamos aquí, para abordar la crisis climática, es para poder solucionar precisamente no encontrarnos con un planeta desértico en el futuro?
En definitiva, ¿va a ser una ciudad circular = ciudad que elimine desechos y contaminación desde el diseño, que mantenga en uso los materiales y productos y regenere los sistemas naturales?
¿Cómo se puede regular legalmente una ciudad circular?
¿Qué debe establecer la normativa urbanística para crear una ciudad circular?
¿Qué normativa económica debe acompañar a este urbanismo para poder consolidarlo?
Sin duda, es necesaria una modificación de las leyes (como la Ley del suelo) y por ende de los planes urbanísticos que moldeen esta ciudad circular. Son imprescindibles los cambios que no solo impliquen nuevos usos en el tejido urbano (por ejemplo, la conversión de uso viario a uso verde), sino que revaloricen el espacio verde más allá del punto de vista meramente económico para poder propiciar su cuidado y mantenimiento.
¿Cómo hacer que este modelo económico encuentre la aceptación de empresas y dirigentes de los modelos económicos?
Sin duda, la economía es importante pero cuando se planifica sólo desde la economía del beneficio, no se mira el territorio como el cíclope que tiene un solo ojo y no se valora el costo económico que supone el daño medioambiental.
Por eso creo, que la educación ecológica en este sector (de empresarios, directivos…) para transformar nuestro sistema económico tóxico y contaminante sería muy importante.
Con estos puntos de vista, considero que el foco no debe estar en lograr una ciudad compacta, sino que el reto es lograr que una comunidad sea autosuficiente.
Además, el urbanismo es mucho más que una ciudad; hay también comunidades rurales a las que no se les está atendiendo y que corren el riesgo de verse engullidas por esta “tecnología verde”.
Ya he citado el problema de la migración climática, y por ello considero que estudiar modelos naturales nos puede ayudar a encontrar modelos económicos sostenibles.
Creo que fijar el tamaño/densidad es importante a la hora de planificar una comunidad autosuficiente. Nuestro modelo económico actual se puede asemejar a las colmenas de abejas constituidas por tres castas (las obreras, los zánganos y la abeja reina); las colmenas de abejas (por cierto, en peligro de extinción), pueden llegar a contener hasta ochenta mil individuos, pero existen más modelos naturales en los que la sociedad humana podría inspirarse para sus relaciones y creo que sería interesante el estudio de estas, así como de las comunidades de nuestros antepasados, comunidades que sin duda eran sostenibles. Hay ya muchos estudios y libros al respecto, pero se han ignorado y denigrado, pues no ha interesado su difusión porque suponen el cambio del modelo económico capitalista y consumista causante de esta crisis climática.
Paradójicamente, ante la era digital y de cómo el COVID19 nos ha demostrado que en muchos empleos es posible el teletrabajo (lo cual implicaría una menor movilidad y por tanto una menor contaminación), las ciudades compactas, aludiendo a la interacción social, pretenden fomentar la aglomeración para impulsar la economía y diversificar la oferta comercial minorista en beneficio de todos.
¿Por qué no revitalizar los barrios urbanos residenciales existentes como comunidades autosuficientes propiciando el trabajo desde casa y creando una actividad económica (economía circular) en los mismos?
¿Por qué esa necesidad apremiante de trasladar la población al centro urbano?
¿Qué va a suceder con esos barrios residenciales, por cierto, con las numerosas hipotecas de personas que viven en ellos, si se les va a forzar a encontrar trabajo en el centro?
¿Por qué la necesidad de aglomerar, de trasladar a la población al centro, cuando se podrían revitalizar los barrios ya creados y transformarlos en comunidades autosuficientes?
Nuestros pueblos eran una economía circular y ecológica ¿Por qué no buscar modelos en ellos?
¿Por qué una cabeza dirigente?
¿Por qué sólo un corazón palpitante?
Si queremos una sociedad transversal, no trabajemos por un urbanismo egocéntrico.
Con un modelo urbano físico se moldea una sociedad.
¿Qué sociedad/es queremos?
¿Qué modelo/s crean esa sociedad?
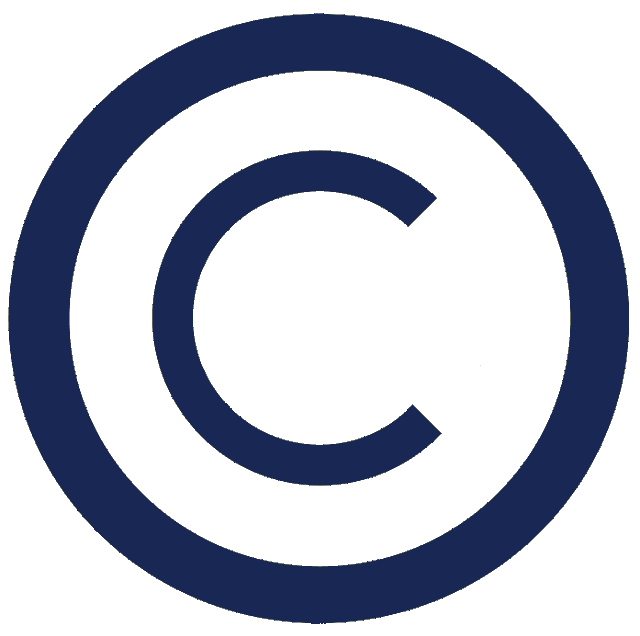 Susana Cía Benítez 2021
Susana Cía Benítez 2021
Si te gusta, compártelo 

